¡Que Viva Andrés!
16:59LA ‘’KALI’’ DE CAICEDO
La Cali de antes, la de los años sesenta y setenta, y en la
que se sumergió Caicedo, estaba influenciada por fenómenos que, por un lado, llegaban
de otros países: el hippismo norteamericano, el rock de los ingleses, la
canción protesta de Latinoamérica, la Revolución Cubana, el Mayo Francés de
1968, el Pop Art inglés y americano, y la salsa proveniente de Cuba, Puerto
Rico y Nueva York que al Pacífico colombiano llegó por Buenaventura. Y, por
otro lado, de movimientos locales que fueron liderados por el Teatro Estudiantil,
siempre con libretos cargados de crítica política; la protesta social, liderada
por los sindicatos obreros, y por los últimos ramalazos del Nadaísmo de Gonzalo
Arango que, a través de la literatura y del arte, buscó oponerse a lo
tradicional: a la Iglesia, a la Academia, a la Cultura y al Gobierno de turno.
Andrés se estrelló con esa ciudad que experimentaba la
droga, la liberación sexual, el feminismo, la píldora y los pantaloncitos
calientes. Una Cali, entonces, más pequeña, excluyente y con infierno propio a
la que él odiaba y amaba. La que olía a caña, melaza de panela y al verano que aún
huele. A la que llamaba ‘’ciudad caníbal’’, y en la que con la rumba terminó
perdiendo el rumbo. La misma que lo vio al soko por la Avenida Sexta o la
Quinta; perderse y encontrarse en la calle del Pecado; sumergirse en el barrio
Miraflores, como María del Carmen; picar en Los Turcos o en Los Mellizos; o por
cualquier cuadra de ‘’arriba abajo y de izquierda a derecha’’, siempre flaco, desgarbado, de melena negra y larga,
y escondido tras unas gafas.
Fue ahí, en esa vieja ciudad y en los días en que los
jóvenes empezaron a mirarse a sí mismos, cuando Luis Andrés Caicedo Estela escribió
las historias urbanas que protagonizaron sus personajes genuinos, sin máscaras ni
fortuna. La misma “Kali”, según sus redacciones, que comenzaba por el cielo del
norte con la Avenida Sexta, la del Parque Versalles, la de los bares entre la
calle 15 y la carrera 8ª. La que terminaba en la Caseta Panamericana, en el infernal
sur, al ritmo del Sonido bestial de Richie Ray y Bobby Cruz quienes, durante
la XII feria de Cali celebrada en 1968 y ante más de siete mil personas, impusieron
la salsa en esta ciudad que dejó atrás los ritmos tropicales de Nelson
Henríquez, Los Melódicos y de la Billo's Caracas Boys. ‘’Los bailes de ‘La
piragua’ y ‘El gavilán pollero’ fueron reemplazados por ‘Yo soy Babalú’ y ‘Jala
Jala’ “, eso contó Rubén, personaje de ¡Que viva la música! Él, Rubén, amante
de la salsa, perdió su mejor recuerdo por un exceso de drogas: el de la noche
que conoció al dúo puertorriqueño. Fue “la pérdida de la experiencia central
de su vida”, relata el libro.
DEL PUPITRE A LAS TABLAS
El sábado 29 de septiembre de 1951, mientras los soldados
del Batallón Colombia se enfrentaban a las balas del Ejército Chino y al de la
Unión Soviética en una guerra que no era suya, sino de Corea, Andrés nacía en
la Clínica Occidente de Cali. Pesó diez libras y era horrible, eso lo escribió
años después. Al día siguiente atravesó por
primera vez su “Kali” para llegar, con Carlos Alberto y Nellie, sus padres, a una
casa de la Avenida Sexta marcada con el número 21-29. Ser el barón de la
familia, en la que otro murió, aún más prematuramente que él, tendría
consecuencias.
La vida, esa que alguna vez no quiso vivir, lo esperaba con
tres hermanas: Pilar, Victoria y Rosario, un año mayor que él y con la que compartió un cuarto ya en Ciudad Jardín, el barrio al que se fue a vivir la familia. Desde el balcón de esa casa, una tarde, la familia vio un acumule de taxis en la casa del frente, la de German Azcárate. Los carros, estacionados sin más orden que el de su llegada, esperaban a un pasajero que no los llamó y los conductores, exigiendo una explicación, armaron un escándalo que por poco libera al mismísimo Buziraco. Pero no solo el bonche se apoderó de la cuadra, también los voluminosos Dodge Coronet 440 (con aspecto de lancha y con espacio para seis pasajeros, o más según la urgencia) que armaron tremendo tapón. Andrés, con los ojos aguados de
risa y mirando el bochinche, confesó haber llamado a los de Tax Ermita.
En un cuarto de aquella casa de Ciudad Jardín, al que le entraba la luz por una pequeña ventana, muchas noches pasó con Rosario sin dormir. Mejor devorar las obras de Edgar Allan Poe: Annabel Lee y El Cuervo que nunca se supo cómo llegaron a sus manos y que solo él entendía. Y muchas tardes se divirtieron viendo una y otra vez las películas que se proyectaban en las salas de los teatros Aristi, el Cervantes o el Bolívar. Esos recuerdos pertenecen ya a la nostalgia de Rosario que muy a menudo los saca de su pensamiento para contárselos a quien los quiera escuchar y perpetuar la memoria de su hermano, como a la revista Arcadia en una edición del año 2017: ‘’Andrés era un niño distinto, triste, taciturno, sensible, en cierta forma solitario, observador y enamorado de los colores’’. Un comportamiento que unido a su negativa a seguir órdenes y a cuestionarlo todo, lo llevó a tener problemas en los distintos colegios por donde pasó.
Y es que antes de la mañana del viernes 4 de marzo de 1977,
en la que Andrés Caicedo recogió la primera copia de ¡Que viva la música!, (en
un casillero de las oficinas de Avianca, al final de la calle sexta, dicen unos;
otros, cuentan que fue hasta el aeropuerto), mucho antes, Andrés fue un alumno difícil
para los distintos colegios donde pretendió sacar el diploma de bachiller. Algunos
de educación religiosa como el Pio XII, en el que mezclaba vocales con cómics,
o el de Nuestra Señora del Pilar donde tomó notas que luego alimentaron su
primer cuento: El silencio.
Ni los curas ni las monjas se dieron mañas para controlar al
rebelde y a la vez tímido estudiante. Y fue entonces cuando a Carlos Alberto y
a Nellie se les ocurrió que el remedio estaba a más de 400 kilómetros de Cali:
en Medellín, a donde enviaron a Andrés como interno del Colegio Calasanz. No se
sabe si el antídoto de unos nuevos curas estaba funcionando o no, lo cierto es
que a su mamá se le metió en la cabeza que Andrés, y quizás tras leer las
cartas en las que él suplicaba que lo sacaran de ahí, tenía que regresar a Cali
y entrar al Berchmans, ese exclusivo colegio donde ella ya le había conseguido
un pupitre. Carlos Alberto, a regañadientes, aceptó el regreso de Andrés a
Cali, pero le debieron dar ganas de devolverlo cuando lo escuchó decir que regresaba
para ser escritor.
Caicedo debió entrar feliz al Berchmans, lo motivaba que
allá se movía cierta actividad literaria y por eso, casi que antes de buscar su
pupitre, se fue en busca del grupo literario Los Dialogantes. Pero su
paso por ese colegio de tres pisos, que por entonces se encontraba en el barrio
Centenario, duró poco más que un merengón en su puerta. No lo echaron, pero
si le aconsejaron abandonarlo para evitar una segura expulsión a la que su
rebeldía lo tenía condenado. Y otra vez a Nelly le tocó pasar sus dedos por la
lista de los colegios de Cali en busca de uno nuevo para su hijo. Ya no debían
quedar muchos de su preferencia en ese directorio y le tocó detenerse donde
estaba el nombre del popular San Luis Gonzaga, que era y es, de los hermanos
Maristas, que no oficiaban misa, pero con fama de buenos educadores.
Así pasó del exclusivo Berchmans a ‘Las Gradas’, como
también llamaban al San Luis, ambos con espacio para el Teatro. Y Andrés se
puso a dirigir El fin de las vacaciones, en compañía de Ramiro Arbeláez
y de Jaime Acosta, quienes más tarde influirían en el movimiento teatral y cinéfilo
de Cali. También Nicolás Méndez, del mismo salón de Andrés y quien luego se
convirtió en un pianista virtuoso, estaba en el reparto. Pero no fue posible
que la obra se presentara para el día de las madres, como lo tenían previsto,
porque al grupo se le ocurrió el despropósito de ensayar en la capilla del
colegio. Algún "radiobemba" , muy preocupado por el sacrilegio, le llevó el chisme
al hermano Guido, el regente del salón de Caicedo. La obra se canceló.
No sería la única vez. Pocos días después, a él y a Ramiro
Arbeláez se les metió en la cabeza que había que montar una segunda obra: Los
imbéciles están de testigo. No había sala de teatro, pero si una casa en
Ciudad Jardín, la de Andrés. Tras superar una difícil negociación por el improvisado
escenario, con reparos y condiciones por parte de Carlos Alberto y Nelly, el
montaje, como todo el que se precie de serlo, tuvo más inconvenientes. Y para
colmo de males fueron a última hora, casi con el improvisado telón a punto de
correr. Uno, había más invitados que sillas. Dos, la mayor parte del público
era femenino. Y tres, el más grave, abundaban las minifaldas. Nelly, parada en
la sucursal del cielo, puso el grito más arriba aún. La obra se canceló sin
empezar, pero no murió.
Días después el montaje se trasladó a un lote baldío frente
a Chipichape. Y ahí se levantó un telón imaginario para ver la obra Los
imbéciles están de testigo. Y testigos fueron todos del motivo de la
suspensión de la obra en la casa de Andrés: las minifaldas.
Si como director de teatro Andrés aprobó su año, como alumno
sufriría un nuevo revés: lo expulsaron del San Luis por estar involucrado en
una riña. Donde sí logró honores y el primer puesto fue en el III Festival de
Teatro Estudiantil con su obra La piel del otro héroe. Enrique
Buenaventura, fundador y director del Teatro Experimental de Cali, TEC, fue uno
de los jurados.
Pero había que buscar el grado que le permitiría ingresar a la Universidad a como diera lugar. A Nelly no le quedaban ya muchas opciones en esa ya desgastada lista de colegios y se decidió por el Camacho Perea. Andrés comenzó a estudiar de noche, lo hizo con otro expulsado del San Luis, German Cuervo (escritor y pintor, dueño de varios galardones literarios). Los dos llegaron a una conclusión: las noches eran para el cine, no para estudiar. A pesar de sus ausencias reiteradas, se graduaron. Cómo sería la demora de Andrés para alcanzar su grado que primero se casó Rosario y eso para él fue peor que cuando le cancelaron sus obras. Quiso atenuar la ausencia de su hermana huyendo, y hasta la Costa Atlántica llegó. Antes de “echar dedo” para retornar a Cali, le escribió una carta a su papá para contarle que lo del grado era una anécdota, porque a la Universidad no entraría. Carlos Alberto, decepcionado, y Andrés, convencido, empujaron su relación a un abismo sin retorno.
NELLIE
Mientras se negaba a madurar porque tenía
miedo a volverse viejo y a ver morir a sus padres, Andrés fue un arquero más en
las improvisadas canchas de los barrios donde profesaba su amor por el equipo
verde de su ciudad, amor que una vez negó. Una tarde al terminar un clásico en
el Pascual Guerrero, la Avenida Roosevelt se volvió un campo de guerra, piedra
y madrazos. Y antes de ser apedreado por ‘los diablos’, Andrés prefirió
arrancarse la camiseta verde de su Cali. El Judas azucarero llegó a su casa
medio veringo, arropado por el pánico.
Pero atajar balones no lo hizo alejarse de la lectura ni de
sus idas al cine, tampoco le ayudó para escaparse de esa imagen de hippie que
alimentaba su largo y liso pelo, y que escondía al muchacho tartamudo y además malo
para tirar paso, con lo que eso debe significar en una ciudad como Cali. Eso debió importarle poco, sin ‘’tumbao’’, fue rumbero hasta sus 20 años, y asiduo de los
sitios de Salsa donde las filas para entrar y salir no parecían tener fin.
Siempre alegre ante sus amigos, aunque luego lo odiaría todo. ‘’Odiar es
querer sin amar. Odio a Cali, una ciudad que espera, pero que no les abre las
puertas a los desesperados’’.
Y cuando ya no pudo negarse a crecer, buscó huir de todos y
de las comodidades, pero no soltó las faldas de su madre que lo veneraba, aunque
él “Se encendía con pequeñeces’’ recordaba ella. En Nellie nunca hubo
una duda para ofrecerle su mano, o lo que hiciera falta, como cuando Andrés terminó
su cuento El Atravesado y él tocó varias puertas que no se abrieron.
Entonces ella, como pudo, buscó el dinero para financiar la impresión. Fue su
regalo de cumpleaños para Andrés, el número 24. Qué poco quedaba…
Ese mismo año (1975) Caicedo le escribió una carta a Nelly,
de cinco párrafos, antes del primero de sus tres intentos de quitarse la vida:
Mamacita: Cali, 1975
Un día tú me prometiste que cualquier cosa que yo
hiciera, tú la comprenderías y me darías la razón. Por favor, trata de entender
mi muerte. Yo no estaba hecho para vivir más tiempo. Estoy enormemente cansado,
decepcionado y triste, y estoy seguro de que cada día que pase, cada una de
estas sensaciones o sentimientos me irán matando lentamente. Entonces prefiero
acabar de una vez.
De ti no guardo más que cariño y dulzura. Has sido la
mejor madre del mundo y yo soy el que te pierdo, pero mi acto no es derrota.
Tengo todas las de ganar, porque estoy convencido de que no me queda otra
salida. Nací con la muerte adentro y lo único que hago es sacármela para dejar
de pensar y quedar tranquilo.
Acuérdate solamente de mí. Yo muero porque ya para
cumplir 24 años soy un anacronismo y un sinsentido, y porque desde que cumplí
21 vengo sin entender el mundo. Soy incapaz ante las relaciones de dinero y las
relaciones de influencias, y no puedo resistir el amor: es algo mucho más
fuerte que todas mis fuerzas, y me las ha desbaratado.
Dejo algo de obra y muero tranquilo. Este acto ya estaba
premeditado. Tú premedita tu muerte también. Es la única forma de vencerla.
Madrecita querida, de no haber sido por ti, yo ya habría
muerto hace ya muchos años. Esta idea la tengo desde mi uso de razón. Ahora mi
razón está extraviada, y lo que hago es solamente para parar el sufrimiento.
Tu Andrés
¡QUE VIVA LA MÚSICA!
En poco más de una década Andrés llenó un baúl con cuentos,
obras de teatro, novelas. De sus críticas de cine que se publicaron en El
País y El Pueblo, dos periódicos de Cali. En ambos bajo el mismo
título: Ojo al Cine. El mismo nombre que llevaría su revista.
Ahí, en ese baúl, guardó su obra, "morir y dejar obra’’, decía.
Veinticinco cuentos, cuatro novelas, nueve obras y 10 guiones para cine y
teatro donde casi siempre reflejó su rebeldía contra lo que no creía o no le
parecía. Donde cuenta lo macabro y lo grotesco de “Calicalabozo”, como también
llamó a su ciudad.
Pero cuando todos nos estrellamos con Andrés Caicedo fue al
conocer los excesos que lanzaron al abismo a la rubia María del Carmen Huerta, la
protagonista de ¡Que viva la música! que, como Caicedo o siendo Caicedo,
pasó de ser una niña burguesa a una del bajo mundo; de los Rolling Stones a Richie
Ray y Bobby Cruz; del Parque Versalles, en el norte de la ciudad, a la Caseta Panamericana
instalada en el sur y que era un “hervor de almas” tropeleras y salseras.
De las piscinas de la alta élite caleña, a nadar en el río Pance; de la
mariguana a las pepas. Todo en un viaje sonoro salpicado de literatura.
De ese libro, de sus 198 páginas, se desprende el desorden juvenil
de la Cali de los años 1970: droga, sexo, rock y salsa; años donde drogarse era
de gente linda y no de delincuentes como lo fue en los años 1980, como Caicedo vaticinó.
¡Que viva la música! es el símbolo de aquella juventud de cerezos falsos
y limones de 70 colores.
Juan Gustavo Cobo Borda (1948-2022), el poeta y periodista bogotano al que muchos escritores colombianos le deben el haber salido del anonimato, fue quien finalmente publicó ¡Que viva la música! bajo la batuta de Colcultura y también varios cuentos de Andrés en la revista Eco. En 1999 le contó a Margarita Vidal, en el programa Blanco y negro de Señal Colombia, que la pasión de Andrés Caicedo iba desde el cine hasta el chontaduro y que además "tenía frescura y fluidez en su pasión cinematográfica. Sus crónicas frescas y pasionales son el gran documento literario de aquella época. Cuando lo conocí me conmovió esa figura desmirriada, desamparada. Era ese núcleo fervoroso que permitió que tantas personas talentosas en Cali, como Luis Ospina, Sandro Romero o Carlos Mayolo, le dieran una dimensión a la creación cinematográfica que estaba tan insuflada, tan vibrante a partir de su vida. Una literatura tan vital, tan hermosa, tan llena incluso de fuerza luminosa para pensar en el fenómeno cinematográfico y estético”. Con la publicación de ¡Que Viva la Música! “se le dio la voz a una generación que no había empezado a hablar y que prefería la música y el cine a la literatura sola”, contaría Cobo Borda en un corto documental titulado El Fervor, realizado por la Red Cultural del Banco de la República en homenaje al escritor bogotano.
CALIWOOD
Tras incursionar como escritor de obras de teatro, en su
época de colegio, Caicedo se obsesionó con el cine. Escribió, como ya contamos,
críticas de películas en los periódicos caleños El Pueblo y El País
bajo el título de Ojo al Cine. Esas columnas se multiplicarían en una revista
del mismo nombre y que él, junto a Luis Ospina y Ramiro Arbeláez, fundó en 1974.
Junto a Carlos Mayolo y Ospina, le dieron vida al Cine Club de Cali inaugurado
el 10 de abril de 1971 y que funcionó en varias sedes: en Ciudad Solar, luego
en el Teatro Experimental de Cali, después en el Teatro Alameda y finalmente, y
de forma permanente, en el Teatro San Fernando. En esas salas se proyectó cine
de todo el mundo: de Billy Wilder, Alfred Hitchcok, Luis Buñuel, Bergman,
Truffaut o Roger Corman. Cine de gángsters y de horror.
Ya, entonces, Cali se convirtió en la cuna del cine nacional
y fue cuando Caicedo, Ospina y Mayolo, en medio de la convulsión del
narcotráfico, se pusieron a la cabeza de un grupo de jóvenes que se dedicaron a
filmar lo que acontecía en las calles de Santiago de Cali. Ninguno de los tres
le puso la chapa de Caliwood al grupo, fue a Sandro Romero al que se le
ocurrió ese nombre en medio de un foforro.
Caliwood merece ser tratado en otra entrada. Entre otras cosas, porque para Andrés terminó siendo fugaz. “Angelita y Miguel Ángel” fue su película propia en este proyecto, pero, como tantas cosas para él, se quedó inconclusa. Aunque fue una rabieta de Carlos Mayolo, lo confesaría Andrés en una de sus cartas, la que arruinó el filme. Mayolo diría, con el tiempo, que fue por tener conceptos distintos.
A Caicedo lo que lo desvelaba
era la idea de escribir guiones para venderlos en Hollywood. Y allá, antes de
los días de Ojo al cine, se fue, con 20 años, a buscar a Roger Corman,
un director de películas B, y luego de culto, que Andrés se había encargado de
promocionar en el Cine Club. No hubo un rincón en los Ángeles donde no
buscara al tipo de El Día Del Fin Del Mundo, pero no lo vio y sus dos
guiones de horror, traducidos al inglés por su hermana Rosario, otra vez
Rosario, fueron vistos por otros directores que no mostraron interés por los
guiones, o no entendieron la precaria traducción de su hermana que llevaba poco
tiempo viviendo en Estados Unidos intentando darse a entender con los gringos.
Ese intento fallido lo deprimió y volver a “Calicalabozo”, después de deambular
por Los Ángeles, fue la derrota que tuvo que asumir. Fue en este viaje cuando
comenzó a escribir ¡Que viva la música! y al regresar a Colombia, se fue
a terminarlo a una casa ubicada en el caucano pueblo de Silvia, el de los
resguardos indígenas, el mismo donde Carlos Alberto y Nellie cruzaron una
mirada por primera vez.
Y entre el libro y las críticas de Cine, trabajó con el
grupo de teatro de la Universidad del Valle en su obra El Mar. El
desorden, sobre el trabajo acumulado, y el comentario a dos novelas: Moby
Dick de Melville y Arthur Gordon Pym de Poe, fueron el tema del
libreto. La cosa iba bien hasta que el protagonista, el mismo día del estreno,
celebró pegándose una borrachera que no se supo cuánto le duró.
Después, con el dinero que recogía, aquí y allá, y
en la agencia Nicholls Publicidad, Andrés lograba pagar un apartaestudio en el
edificio Corkidi, el mismo en que acabó con sus días y en el que buscaba la
soledad, aunque no la resistiera. “Me da miedo atroz pensar en que se está
debilitando mi interés por todo. No resisto esta soledad, busco compañía y no
resisto la compañía’’.
LA ÚLTIMA CARTA
Ya lo había sentenciado: “Vivir más de 25 años es una
vergüenza”. En ¡Que viva la música! lo aseguró, pero su viaje, el último,
dejó interrogantes. ¿Se había metido presión con eso de los 25 años? ¿fue por
amor o desamor? ¿fue para salir de esa burbuja de terror existencial en la que
vivía? Quizás fue una mezcla de todo. El último cuestionamiento se lo hizo
Patricia Restrepo, su compañera, y quien con 23 años también se sumergió en la
Cali de aquellos días. Y para colmo en los males de Andrés, ella era la pareja
de Carlos Mayolo hasta que él los pilló in fraganti en un Festival de Cine en
Cartagena.
La de Patricia, no podía ser de otra manera, fue una
relación con tintes tormentosos descrita por Andrés desde un centro de reposo
en Bogotá, tras su segundo intento de quitarse la vida, en una carta dirigida a
Hernando Guerrero, (fotógrafo y uno de los pioneros de la cultura caleña, dueño
de la casa donde se instaló Ciudad Solar, el centro de exposiciones del grupo
de Cali), en 1976. ‘’Te imaginarás todos los problemas que he tenido que
afrontar con el noviazgo, uno que yo no busqué y que me llegó en una noche de
rumba, cuando Patricia acompañaba a Mayolo en su periquera y yo acompañaba a
Patricia y el cortejo se llegó hasta la casa de Pardo Llada y yo me negué a
entrar allá y Patricia se fue conmigo a un apartaco que tenía en San Antonio
(ah, viejos tiempos) y ella me sedujo y allí comenzamos todo. Primera vez que
me enamoro de verdad, hermano, he tenido que aguantar varias situaciones
pesadas, esperar a que Paty se terminara de desenamorar de Mayolo (el hombre
nunca nos perdonó nuestro enamoramiento y Patricia tiene un genio tenaz, le
gana a uno todas las peleas), aguantarle un momento de locura por los hombres
que le dio después de terminar definitivamente su matrimonio, inclusive tuvo su
affaire con Luis Ospina y yo nunca se los perdoné y ahora estoy un poco
distanciado de él y a Patricia le dije mucho tiempo que no la quería y eso la
golpeó mucho’’
Para Patricia fue la última carta de Andrés. Y si esas hojas,
en un hipotético caso, hubieran caído en manos de Richie Roberts, el más famoso
detective de aquellos días, su racionamiento deductivo lo hubiera llevado a
construir la hipótesis de que Andrés se pasó de tranquilizantes al no soportar
la ausencia de su compañera sentimental, pero que no se quería dormir para
siempre porque esa noche había que ir, con Patricita, al Teatro. Y es que Caicedo escribió esa carta, después
de recoger el primer ejemplar de ¡Que viva la música!, la mañana
siguiente a la noche en la que Patricia abandonó el apartamento después de que tuvieran
un agarrón. Algo que contó ella misma. La carta, también, sirve a la hipótesis:
…De nuevo te llamo Patricita, mi amor único, mi vida
entera, mi redención y mi agonía...
… con el corazón
en vilo me vine hasta acá, corriendo, pendiente de la alternativa de la dicha,
el alivio, que hubiera significado verte, más veo solo tu ausencia…
… ¿dónde, dónde estás?
…No creas que la satisfacción de haber recibido hoy el
primer ejemplar de mi novela pueda compararse a la absoluta infelicidad que
siento por el desprecio que has alcanzado a tenerme.
… No tengo otra cosa
que decir además de que no me dejes, no me dejes, no me dejes, no me dejes, no
me dejes, no me dejes, no me dejes, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no
te vayas, no te vayas…
…Dime, ¿te vas a quedar al menos para la función de esta
medianoche?
… Te adoro, te idolatro, si no puedo vivir sin ti
llevaré, supongo, una especie de anti-vida, de vida en reverso, de negativo de
la felicidad, una vida con luz negra. Pero brilla el sol, tú puedes estar
cerca.
…Ahora salgo a buscarte, amor mío.
No tuvo que salir a buscarla. Patricia llegó antes de que la
maquina marcara un punto que ante su llegada terminó siendo final. La pausa, el
punto seguido a la relación, la hizo Andrés que antes de buscar una respuesta o
una pregunta salió del apartamento para ‘La Aragonesa’, la panadería vecina, con
60 pastillas de Secobarbital en su bolsillo, suficientes para dormir un
elefante.
Mientras Andrés se empujó con una cerveza la tranquilidad que
buscaba sus pesadillas, Patricia tal vez leía la carta recién tecleada en la
blanca Sperry Rand, la maquina Remington Performer a la que Caicedo llamaba ‘Pepito
Metralla’. O quizás ojeó ese primer ejemplar de portada blanca, con las siluetas,
también blancas, de dos búhos sobre un fondo púrpura y con el título ¡Que
viva la música! que estaba junto a esa Remington Performer. Libro y máquina,
sobre un escritorio con cara de mesa.
Caicedo, turuleto, regresó al apartamento para ver a su Patricita
en ese apartamento 101 del edificio Corkidi de la Avenida Sexta, al que quien
sabe ya cuántas capas de pintura le habrán echado para tapar sus recuerdos, o
sus pesadillas. Ojalá no se me reviente el cerebro, le dijo Andrés al
entrar. Y entonces se sentó frente a su ‘’Pepito Metralla’’ para
mirarla por última vez y dejar caer sobre ella lo que de su vida quedaba.
Y se quedó ahí, muerto, cansado, tan muerto, tan asustado de
su “larga” vida y sin saber que su libro, ¡Que viva la música!, seguiría
vivo cuatro décadas después. Que se hablaría de él en toda Cali, primero en el
restaurante ‘Los Turcos’, ese con buena fama entre los boquisabrosos de la
ciudad y en el que las discusiones sobre literatura siempre tenían una mesa
apartada; que apenas publicarse en Bogotá se hicieron filas de gente que parecían
no tener fin, pero si un inicio en la puerta de La alegría de Vivir, la
librería de Gustavo Cobo Borda. Y que con el tiempo los italianos, los
alemanes, los franceses, los americanos y los portugueses lo leerían en sus
idiomas.
Qué se iba a imaginar Andrés que el resto de su obra se
daría a conocer gracias a Carlos Alberto, el padre que se “apropió” de su baúl cuando
entendió al hijo que no había entendido: se dedicó a leer los textos, a
organizarlos y no descansó hasta convencer - en 1984 -, junto a Sandro Romero y
Luis Ospina, a la editorial Oveja Negra de empezar a publicar sus obras. Hasta
198 cartas escritas a su familia y amigos, de las que Caicedo había conservado
las copias de carbón, fueron publicadas en el 2020 bajo el sello Seix Barral de
la Editorial Planeta.
Caicedo al final no se fue, ahí está, en miles de hojas que
se niegan a desaparecer de los estancos de libros. Y eso que le faltó su obra
sobre los Rolling Stone, a los que había dejado a un lado para envolverse en la
salsa del sur. ‘’Es que eso del Rock and Roll le mete a uno muchas cosas
raras en la cabeza. Mucho chirrido, mucho coro bien cantado, mucha perfección
técnica, y luego ese silencio, y el encierro”.
Viva Andrés, y ¡Que Viva la música!
****
De aquella ‘’Kali’’ de Caicedo ya casi nada existe. A “Calicalabozo”, como otras ciudades colombianas, se le olvidó cultivar los valores en medio del desorden de los años 70 y sucumbió a los terribles años 80 y 90. Ricos y pobres vendieron su alma al negocio de las drogas. La ciudad cambió para siempre, las inversiones de los nuevos ricos terminaron por tapar su pasado. Cali sepultó sus teatros y sus clásicos hoteles. No quedó un solo terreno baldío para inventarse cualquier cosa, ni los parques que solo eran eso, parques. Ya son pocas las memorias que guardan a esa Cali en la que un flaco con gafas y pelo largo soñó con hacer cine. Un rebelde que decidió marcharse para siempre un viernes 4 de marzo, no sin antes dejarnos ¡Que viva la música! con unos personajes, un ambiente, unas calles y una música que no perduraron con el tiempo, pero que ahí están, metidos en esas 198 páginas para el que quiera adentrarse en esa ‘’Kali’’ que, por entonces, fue dueña y a la vez culpable de su destino.
*Reservados todos los derechos. De acuerdo con las disposiciones vigentes sobre propiedad intelectual, podrán citarse fragmentos de este blog, caso en el cual deberá indicarse la fuente y los nombres de los autores de la obra respectiva, siempre y cuando tales citas se hagan conforme a los usos honrados y en una medida justificada por el fin que se persiga, de tal manera que con ello no se efectúe una reproducción no autorizada de la obra citada

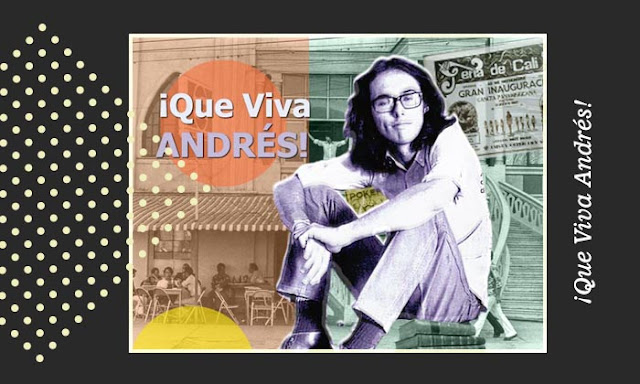











0 comments